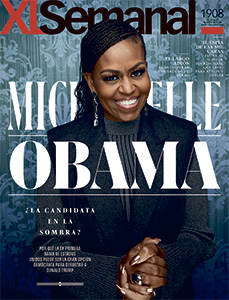Funerales de reinas
Artículos de ocasión
Nunca voy a entierros. Prefiero honrar la vida de la gente que el definitivo accidente de su muerte. Pero por un amigo hice dos excepciones en la muerte de sus padres. Con el padre nos sucedió una cosa algo lamentable. En la iglesia de su pueblo, el párroco, desganado y torpe, se pasó el funeral confundiendo el nombre de pila. Algo surreal y penoso que confirmó mi alergia por los entierros y los ritos funerarios. Pero cuando hace poco murió la madre de mi amigo, mi mejor lectora de los domingos, puse rumbo de nuevo al pueblo. Nada más llegar, mi amigo me advirtió de que no iba a permitir que sucediera el mismo disparate que en la ocasión anterior. Había llamado a un amigo de Tudela, sacerdote cinéfilo, para que oficiara la misa de funeral. Al tipo lo conozco, Sixto, desde que esa ciudad acoge algunas muestras de cine y la frecuento para comer los productos de su huerta, insuperables, y para inyectarme la dosis exacta de amistad y buena conversación que uno precisa de tanto en tanto. Lo mejor de la misa fue cuando el sacerdote citó en la homilía a la madre de la película de John Ford Qué verde era mi valle. Tras ver partir a sus hijos por la emigración económica desde las minas de Gales hacia tierras de mejor porvenir, el pequeño le muestra la distancia que los separa de ellos en un mapa. La madre apenas dice nada, se limita a recordar que sus hijos siempre siguen en su casa.
La épica familiar es un discurso quizá caduco. Las familias se han reducido tanto en número que quizá es improbable que vuelva a existir un director tan fino para esos argumentos como John Ford. No en vano era el pequeño de trece hermanos. Sin embargo, considero que en la familia persiste el universo y uno sale de casa ya convertido en ciudadano del mundo, porque antes fue el ciudadano de su salón. De ahí nacen los afectos y los defectos, la grandeza y la miseria del alma humana. Después del entierro de la madre de mi amigo volví a casa. No me reconcilié con los ritos funerarios. Pienso, como Groucho Marx, que antes de demostrar si hay vida después de la muerte, convendría asegurarnos de que hay vida antes de la muerte. Me hizo reír que el coche de las pompas fúnebres luciera un letrero de la empresa llamada El Edén Sociedad Anónima. Siempre hay una ironía finísima en el negocio mortuorio. Pero, pasados unos días, las palabras del sacerdote me hicieron regresar a uno de los evangelios más importantes de mi vida: el cine. Y me proyecté la copia en DVD de Qué verde era mi valle, porque no recordaba haber visto la película de nuevo desde los tiempos de mi adolescencia.
La película sigue siendo una muestra emocionante de ese género cinematográfico que se llama ‘la película cívica’. Una narración que consiste en enseñar a estar en el mundo. Aunque la iba a dirigir William Wyler, que se ocupó de acordar la precisión del guion adaptado de Philip Dunne, la necesidad de trabajar rápido decantó el encargo hacia John Ford. Ahora que están tan de moda las series de televisión, incluso aunque no vivan su mejor momento de calidad, me sorprendió volver a descubrir cómo dialogan en las carreras de los grandes directores unas películas con otras, formando una especie de serie de alta graduación. Así, Qué verde era mi valle se enlaza con La ruta del tabaco, Las uvas de la ira y, sobre todo, El hombre tranquilo, hasta vertebrar una andanza familiar de enorme emoción. Un melodrama político sobre la explotación, la intolerancia, la maldad colectiva, pero también sobre las virtudes de la cercanía, el calor del hogar, la mano tendida. Era la primera vez que Ford trabajaba con Maureen O‘Hara, pero uno comprende por qué la convirtió en lo más cercano a una musa. Cuando le explica al pastor de la iglesia local que en su cocina ella es la reina, él le contesta, sin pensarlo dos veces: «Tú serías la reina en cualquier sitio en el que estuvieras». No hay reina que no merezca un gran funeral.