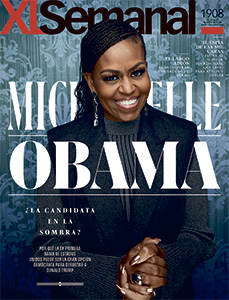Tolero, luego existo
Artículos de ocasión
Desde hace una década, el verbo ‘tolerar’ se conjuga en todas sus acepciones. Hay gente que demanda la tolerancia cero para diversos accidentes sociales. Es otro de esos intentos por proscribir todo lo abominable, pero me temo que en el territorio de los humanos, por más que nos empeñemos, nunca será posible dejar del todo fuera de combate cosas que nos resultan odiosas. Luego están los intolerantes, que son aquellos que dan un paso más y se muestran excesivamente agresivos con lo que no soportan. Se habla de intolerantes en el fútbol, en la política, en lo sexual o racial, y hasta en la religión, que debería ser el principio básico del respeto mutuo y que, a menudo, en todas sus variantes, es una excusa para atacar al distinto, amargar al que disfruta y atropellar al débil. En este rasgo de intolerancia casi universal, desde hace tiempo sorprende la gente que se declara intolerante a numerosos alimentos. Invitas a alguien a comer a casa y te informa de que es intolerante a los lácteos, a los hidratos, a los sulfitos, al agua del grifo, al embutido o la fructosa. A mí, que no tengo ni puñetera idea de qué es nada de todo eso, me educaron para comer todo aquello que me pusieran en el plato. Bien es cierto que, cuando adquirí la potestad de elegir, fui suprimiendo los productos que peor me sentaban o a los que no sacaba gusto. Aunque, como le sucede a todo el mundo, con la edad te cambia el paladar y, aunque detestes de niño la remolacha, las espinacas o el bacalao, con los años conoces a gente que los prepara de maravilla y aprendes a apreciarlos.
Hace poco leímos en la prensa una serie de estudios científicos que venían a decir que los test de intolerancia alimentaria a los que se someten muchos súbditos de la eterna salud tienen algo de tocomocho. Por supuesto que todo diagnóstico te puede acertar, aunque te lo haga la pitonisa más insolvente del mundo. Solo faltaría que se pueda ganar la lotería y que no te acierte el consejo de cualquier indocumentado. Si a mí alguien me dice que las aceitunas son la causa de mi dolor de cabeza, pruebo a ver si tiene razón. Soy crédulo, como la mayoría de la gente. Pero de una década a esta parte hay más gente a la que le han descubierto un montón de alimentos a los que es intolerante que premiados con la bonoloto. Y se muestran orgullosos de su intolerancia. Algo así como si uno se sentara a comer y dijera que es intolerante a los idiotas y los cenizos, por lo cual quedan desinvitados la mitad de los comensales. No tengo nada contra la gente que hace dietas. Adelgazar es la segunda profesión de todos los humanos tras la de engordar. Es decir, que comer y no comer son las dos acciones a las que dedicamos más inventiva y esfuerzo. Pero disfrazar tu apetito o tu capacidad de resistencia con una capa de ciencia de dudosa veracidad no deja de ser un poco abstruso.
En realidad, el negocio del análisis de las intolerancias, salvo en los casos en que una persona experimenta reacciones alérgicas o derivaciones insoportables, se ha convertido en solo eso, un negocio más asociado a la salud y la cosmética. Todo el mundo sabe, si observa su propio cuerpo, lo que le sienta bien y mal. Lo cual no te convierte en un tipo perfecto, porque tomar lo que te sienta mal es a veces un placer incontrovertible. También tengo un amigo que sostiene que matan más las renuncias que los malos alimentos y demuestra con datos que hay gente que ha muerto demasiado joven tan solo por renunciar por completo al pan, al ajo, a la cebolla, al chorizo y a los huevos fritos. Supongo que esas muertes se deben a la intolerancia del propio cuerpo al tipo que le ha tocado en suerte. Pero en estos asuntos es mejor no entrar en polémicas. A cualquiera que le funcione lo que ha elegido como guía personal, adelante, su vida es suya. Solo conviene acordarse de que a veces llamamos ‘ciencia’ a lo que es mera superstición con envoltorio académico.