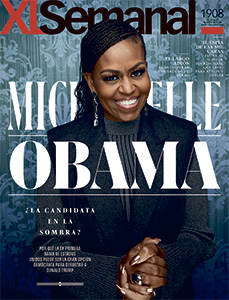El más joven en escalar el Everest
Palabrería
Té. El alpinista, de solo 18 años, había convocado a la prensa en el comedor. La madre preparó café y cruasancitos rellenos (paté, sobrasada, jamón de York, queso fresco) colocados de forma ordenada en los platitos de porcelana con dibujos de flores rosas, de color desvaído. Habían tenido una discusión sobre qué era apropiado para las 12 del mediodía, demasiado pronto para comer, demasiado tarde para desayunar. Las 12 era una hora fronteriza entre dos estados de ánimo, según él, que había leído algo de budismo, pues estudiaba las montañas con una visión espiritual más que geológica o aventurera. Unos meses antes decidió que si tenía que ir a Nepal su obligación era conocer quién era Buda y cuáles sus enseñanzas. Desde entonces se sentía distinto: más despegado de su ser, pero más pegado al suelo. La madre le decía que estaba tonto y que si quería levitar podía darle un bofetón. Ante el ruego del alpinista de servir té Pu-erh a los invitados, ella respondió que tenían que conformarse con las bolsitas de Hornimans.
Piolet. Aunque pasaban el día regañando, la madre estaba orgullosa de las hazañas de aquel hijo, el más pequeño. Él le había dicho que había escalado el Everest y a ella le pareció raro porque no había pasado ninguna noche fuera de casa, a excepción del fin de semana que se fue con la novia. Ligero de equipaje, no vio los bultos propios del alpinismo: las cuerdas y esos picos pequeños que llamaban piolets. Ni mochila ni botas ni anorak. Ni siquiera un gorro de lana: por lo que decían, arriba hacía frío. El hijo volvió rojo y contento y le explicó que había estado en la playa. La madre lo vio muchas veces estudiar mapas raros en la mesa del comedor, la misma en la que había dispuesto el agua caliente, la cafetera y los cruasancitos.
Manicomio. Cuando la mujer le preguntó por el Everest, él le contó la ascensión de una forma tan vívida que tuvo que creerlo. Parecía como si lo estuviera mirando por la tele: incluso notó un rayo helado que le tocó la punta de la nariz. La nieve cegadora. El sherpa con el rostro cuarteado. La tempestad que pintaba el paisaje de un blanco sin fin, como la habitación acolchada de un manicomio (ella no entendió la frase, pero intento imaginar el blanco acolchado de la habitación de un manicomio). La extenuante lentitud de la ascensión. Las piernas hundidas hasta la mitad de las rodillas («nieve que nadie había pisado antes porque allí nunca para de nevar y la nieve siempre es nueva»). La disciplina de la cordada. El miedo a desaparecer tragado por la nevada. La dificultad de respirar de la botella de oxígeno. La sensación de ahogo y de pérdida de conocimiento. Los miles de agujas clavándose. El hielo congelando la barba («hijo, ¿pero cuándo has tenido barba?», «la tuve en aquella aventura, mamá»). La pesadez del equipo. El último tramo, unos pocos metros que se le hicieron tan largos como regresar a casa a pie desde la discoteca de madrugada. Y, por fin, la cumbre. «El techo del mundo». Una pequeña decepción porque él pensaba que desde arriba vería la torre Eiffel y las pirámides. Un par de selfies, y listo. Ella le preguntó por los riesgos del regreso y él dijo que la historia acabó en ese punto.
Kayak. La rueda de prensa fue tranquila. La madre sirvió un té Hornimans al cámara de la tele local y un vaso de agua a la chica de la revista de los comerciantes. No se presentó nadie más. Explicó lo mismo que a la madre. Tomaron nota, lo grabaron. La chica de la revista le preguntó si era la persona más joven «en coronar el Everest» y él respondió que sí. Cuando no quedó ningún cruasancito, se fueron. Por la tarde, la madre lo vio atareado con nuevos mapas, estos, marítimos. Él detalló el nuevo proyecto: atravesaría con kayak el estrecho de Magallanes. Se puso las gafas de realidad virtual y le rogó que no lo molestara. Antes de comenzar a jugar, lo importante era aprender a controlar la embarcación.