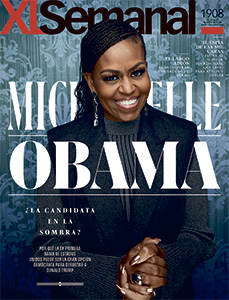El espíritu del dictador
Palabrería
Codicia. A los políticos les costó mucho decidir sacar al dictador de su tumba. Y no porque ellos mismos tuvieran que agarrar las palas y cavar en esas arenas movedizas, o manejar la grúa que alzaría la lápida de 1500 kilos, peso suficiente, según algunos, para que el asesino no pudiera escapar y, según otros, una protección para la eternidad a la manera de los faraones, que diseñaban tumbas inexpugnables –un cálculo en el que infravaloraron el poder de la codicia–.
Bolo. Hacía más de 40 años del fin de la dictadura y aquellos huesos ya solo podían importar a la familia y a unos cientos de fascistas que seguían aferrados a la pesadilla del imperio. Aunque muchos no lo conocieron en vida –había que ser un cincuentón, por lo menos, para recordar la suciedad, y el miedo, y las ventanas siempre enteladas en un invierno eterno–, se aferraban a su imagen de una manera abstracta, como si se tratara de una bola, un cuerpo grande y pesado, de forma redonda, y cuyo fin era rodar y arrasar. El dictador como bola de resina en el que meter tres dedos y derribar al enemigo, bolos que podían representar a los homosexuales, a los inmigrantes, a los comunistas o a cualquier colectivo o individuo que sintieran como amenaza.
Canguelo. Por qué los diferentes Gobiernos de izquierdas, y de derechas, habían permitido la inviolabilidad de los despojos –y la permanencia de aquel funesto símbolo y su vergonzosa arquitectura– era un misterio solo atribuible a la pereza, la cobardía, el canguelo, la transigencia, la conformidad y el desprecio hacia las víctimas. Otros países pisoteados por la bota del totalitarismo –y pinchados por las bayonetas hasta ser desangrados– estaban vacunados con leyes que prohibían símbolos y exaltaciones. A ninguna de esas naciones se les habría ocurrido honrar al tirano con flores frescas.
Camada. Finalmente, tras cambios legislativos e ignorar el desacuerdo –discreto pero implacable– de los cómplices enriquecido con su presencia y que seguían gozando de incomprensibles privilegios en su ausencia, los operarios desplazaron la losa, descubrieron el ataúd y sacaron la momia. No fue una operación difícil y podrían haberla llevado a cabo en cualquier otro momento de las últimas cuatro décadas, apagando a tiempo el faro corrupto y evitando que se convirtiera en un punto de encuentro de la camada negra. Solo habían alzado cuatro dedos de la lápida, cuando escapó una tenue corriente de aire. Ningún trabajador se dio cuenta del flato. Liberado de la prisión, el espectro echó a volar. Durante un rato flotó sobre la compañía que se atareaba con los restos mortales. Le complació el respeto con el que lo trataban, consciente de que su régimen había dejado cadáveres en las cunetas y a los pies de las tapias. No sabía si esos cadáveres seguían olvidados en fosas comunes, mezcladas las calaveras y las identidades. ¿Y qué más le daba? Solo eran escoria roja.
Costilla. Durante días y días planeó sobre las tierras que había poseído y comprendió con rapidez que el país era ahora una democracia y que compartía Europa de pleno derecho. Afinó el oído fantasmal y escuchó a los derechistas llamar nazis a los izquierdistas, y aquello le llenó de confusión. Le sorprendió que a su muerte no hubiera habido juicios –como sí pasó en Alemania, en Nuremberg, y cómo se acongojó en 1945 y 1946 desde la distancia– que borraran su pasado y llevaran a prisión a sus colaboradores, manchados de sangre, y cómo esos mismos políticos, militares, jueces y policías siguieron en sus puestos, siendo ascendidos y condecorados, y cómo después de fallecer, una parte del veneno siguió inoculado. Hubo perdón general, y esa clemencia había permitido que perdurase la esencia. Muy satisfecho, comprendió que daba igual dónde depositaran las costillas, lo físico, porque lo fundamental era que el espíritu continuaba vivo.