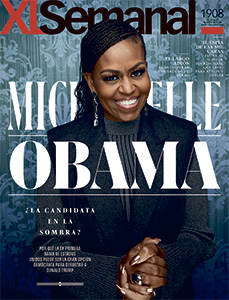Blanco de habitación de manicomio
PALABRERÍA
Acupuntura. Al salir de la frágil construcción, sintió el aire recién estrenado en la cara, que, como cada mañana, lo afeitaba en seco. Le agradaba y lo detestaba, sin decidirse por cuál era la sensación dominante, acostumbrado a la monótona bienvenida. Porque una cosa era la brisa bajo el dominio del sol –y, demasiado a menudo, la violencia del viento, capaz de tajar con un millón de cortes microscópicos los trozos de piel desprotegidos– y otra, el frío. Ese frío que atravesaba capas y capas de tejidos y se alojaba en los riñones como un tumor. Día y noche sufría las bajas temperaturas a las que nunca se habituaba, pese a la gran experiencia con los termómetros en negativo. Un cuerpo entrenado y bien protegido también estaba expuesto a la agresiva acupuntura.
Manicomio. Alguien en el campamento le ofreció un café, que trasladó el trópico al aparato digestivo, una sensación de bienestar y lejanía que duró poco. Porque al alzar los ojos del negro brebaje –el resultado de esos granos molidos que, como minúsculas baterías, concentraban el calor del paraíso– volvía a contemplar la asfixia blanca que lo cubría todo. Todo. TODO. Blanco en los valles, en las montañas, en el suelo, en el cielo. Blanco roto a veces por un azul disparatado y esperanzador. Blanco de una habitación de manicomio.
Piolet. Tras comer un poco –unas barritas que desparramaban proteínas y ayudaban a contener a raya el ambiente glacial– se preparó para acceder al puesto de trabajo. Tenía que salir pronto, antes de que el acceso se colapsara. Los que vivían en grandes ciudades se quejaban del tráfico absurdo y de cómo modelaba sus vidas. Quién iba a decirle que una saturación en la vía de entrada a aquel lugar remoto le proporcionaría un sueldo. Se aseguró de tener el equipo a punto: el oxígeno, las gafas, los guantes, el piolet, los arneses, las cuerdas, los crampones, las provisiones, el sello y el tampón con la tinta, la mesa y la silla plegables. Los calentadores a pilas de las botas funcionaban perfectamente, así que comenzó a subir.
Caravana. Avanzó sin titubeos porque conocía el camino a la perfección. Cómo envidiaba a los que solo tenían que montar en un autobús o bajar al metro y llegar al curro cómodamente sentados y calentitos. Aceleró el pasó, lo que no era fácil con la abundantísima nieve y con las caravanas de escaladores. ¡Tendría que haber salido antes! Con los plumones era difícil distinguir nacionalidades. Pero ¿cuántos desgraciados habían decidido ascender al mismo tiempo? Aquello estaba más concurrido que un bar de pueblo sin competencia.
Máscara. Cuando vio que uno de los adelantados lanzaba una botella de oxígeno, dio unas zancadas –maldita nieve– hasta llegar a su altura. Comenzó a mover las manos para que se detuviera y, al no hacerle caso, lo zarandeó. Se asustó el alpinista, que se vio sacudido por un yeti, según la parcial visión que le daban la capucha y las gafas. Aclarado el perfil humano del asaltante, este le recriminó que lanzara porquerías. Los sherpas, le soltó a gritos, han recogido ¡once toneladas de basura! Mierdas humanas congeladas, restos de tiendas, plásticos, mochilas, hierros, latas. ¡Incluso cuatro cadáveres! El descuidado cogió la botella vacía y la guardó bajando la cabeza. Bajo la máscara con la que respiraba era imposible saber si se avergonzaba.
Tampón. El último tramo fue el más agotador, con una considerable cantidad de público aguardando. Pasó como pudo junto a la fila india, resbalando en algún momento y con el peligro de despeñarse. Una vez en la cumbre, abrió la mesa y la silla plegables, colocó el sello y el tampón de tinta e indicó con el dedo enguantado al primero de la cola que se acercara. El escalador colocó un papel, que fue sellado de forma oficial con el día y la fecha, dando fe de que había cumplido su objetivo. El guardia le dio un par de minutos para que se hiciera selfis en el pico y, cuando acabó, permitió el paso al siguiente. Después de haber entintado cuartillas, libretas y libros, ladeó la cabeza para ver cuántos quedaban. La hilera parecía interminable. El Everest era un asco.