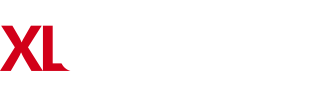Cuando uno se muere, ¿qué es lo que muere?
LAS PREGUNTAS DE PUNSET
Como homenaje al divulgador científico Eduard Punset, recuperamos su sección ‘Los lectores preguntan’ en la que abordaba las cuestiones que le planteaban los seguidores de ‘XLSemanal’
Las bacterias practican el sexo intercambiando trozos de material genético y así pueden aumentar el número de las que desarrollan resistencias a ciertos antibióticos. Cambia su genoma, pero no pasa nada. Un tipo de reproducción sexual como la nuestra es muy distinta, porque ésta implica la generación de un individuo nuevo provisto de un material genético diferente al de sus padres. Los padres no cambian; por lo menos sus genes. La gran novedad es el hijo.
Lo nuestro es muy sofisticado y complejo. Lo suyo es de una sencillez apabullante. Ahora bien, a un microbio, claro, le resulta imposible dejar de ser microbio y ponerse a construir catedrales. Pero tienen una pequeña ventaja: sus genes no mueren. Y nosotros, para perpetuarnos, tenemos que tener hijos porque nuestras células -la mayoría somáticas- mueren.
«Si la vida durara eternamente, sería muy difícil concentrarse en algo. Ni notaríamos el esplendor de un atardecer»
En los aeropuertos -donde transcurre una parte importante de mi vida y se producen mis encuentros más significativos- la gente me pide, a menudo, que les ayude a despejar el interrogante que más les abruma:
«¿Hay algo después de la muerte?» preguntan.
«¡No es posible que todo termine! ¡Que todo esto no haya servido para nada!» insisten.
«Usted que ha hablado con tantos científicos, ¿qué piensa?»
«No lo sé», les respondo de entrada. Y luego sólo se me ocurre hacer referencia al secuestro incomprensible de las células germinales en la historia de la evolución. Tal vez la pregunta podría formularse en otros términos:
¿Cuando uno se muere, qué es lo que se muere?
Porque los átomos de los que estamos hechos son, prácticamente, eternos y sólo las células somáticas realmente se mueren. Las germinales, responsables de la perpetuación de la especie, son inmortales. Cuando sospecho que mi bienintencionada respuesta no les conforta del todo, echo mano de mi último recurso dialéctico:
«A lo mejor, lo único que se muere es nuestra capacidad de alucinar y soñar».
Al final, recurro -siempre con ánimo de sosegar- a la fantasía:
«Es, gracias a la brevedad de la vida, a su finitud, que los dos ahora mismo, en este aeropuerto, sentimos intensamente. Si la vida durara eternamente, resultaría muy difícil concentrarse en algo. Ni notaríamos el esplendor de las puestas de sol.» Nunca he tenido la sensación probada de que mis argumentos hayan disipado la ansiedad de mis amables interlocutores.
Superar el mundo de la clonación para acceder al de la individualidad, supone aceptar la finitud y la muerte. Una bacteria que se repite a sí misma no muere nunca. Un individuo único e irrepetible, por propia definición, no se da dos veces. Tal vez porque han sido protagonistas de los dos universos, sucesivamente, los humanos siguen sin estar del todo reconciliados con la idea de que la creatividad individual y el poder de cruzar fronteras desconocidas, tenga que ir aparejado con la muerte. Ahora entiendo, tal vez, por qué la gente me sigue haciendo en los aeropuertos el tipo de preguntas a que me refería antes y el lector aceptará, quizás mejor, mi tipo de respuesta.
Te puede interesar