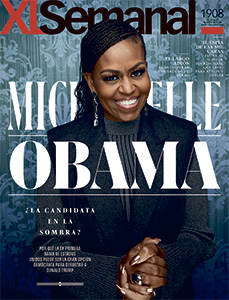Meterse un pájaro en la boca (I)
PALABRERÍA
Delito. El anfitrión señaló el primer requisito del ritual: había que cubrirse la cabeza con una servilleta. Podía parecer un gag de los Monty Python, pero se trataba de una costumbre tan antigua como indescifrable. ¿Era necesario taparse para ocultar a los compañeros de mesa las maquinaciones bajo la tela o era para reforzar el hecho de que la actividad que se desarrollaba debajo era ilegal y disimular, aunque de forma simbólica, el delito? Porque lo que estaba a punto de ocurrir al otro lado del lino era una actividad prohibida. No el acto en sí, sino la captura, engorde y comercialización de aquel ser que había reunido a cuatro hombres adultos en el reservado de un restaurante de alcurnia.
Plumífero. La actividad había sido improvisada durante un encuentro matutino del grupo: tres cocineros y el plumífero que firma esta confesión. No se revelará aquí el nombre de los protagonistas porque fue un asunto privado y cada cual es libre de decidir el contarlo o no. Ni el país ni la ciudad ni el restaurante donde transcurrieron los hechos serán anotados en el artículo. La cuestión es que en aquel desayuno, uno de los chefs propuso comer en su casa ese mismo mediodía. La naturalidad del gesto se amplificó al señalar el plato principal. Dijo al vuelo: ortolan. Or-to-lan. Yo ya sabía de qué hablaba, pero nunca lo había probado, a diferencia de los otros, tipos experimentados en la excepción. Hubo pasmo, vítores y esa alegría de cuando la espontaneidad queda superada por el calibre del regalo.
Disturbio. Llegados a este punto, hay que explicar qué es el bicho y el porqué del pacífico disturbio. Los franceses lo conocen como ortolan y son también los responsables de la receta canónica, que incluye el abuso. Cantor y migrador, de cuello amarillo y vientre naranja, responde por aquí al nombre de escribano hortelano (emberiza hortulana). Está protegido en Europa, esa Europa incapaz de cuidar a sus ciudadanos. Hace más de una década de aquella comida aturullante y el invitador dijo, entonces, que tenía congelados los hortelanos en un número abundante y que provenían de Las Landas. Es decir, que existía un tráfico importante de una especie a la que no se podía dar caza desde 1999. Si entonces estaba prohibido, hoy está prohibidísimo, con una legislación ampliada.
Obeso. El hortelano es desgraciado por su fisiología: de grácil silueta en libertad y obeso a la fuerza en cautividad. Una vez atrapado por los furtivos, lo encierran en una caja y lo atiborran de mijo, y devora –pobrecillo– sin límite, con la peor de las bulimias. Leer a diferentes autores sobre cómo se hace, o sobre cómo se hacía, el engorde es pasar de la incertidumbre al horror: se habla de cegarlos (ya no, al parecer: no consuela la amnistía ocular) y de meterlos en jaulas de las que se les permite sacar la cabeza para embutirlos de comida bajo una luz permanente. Devoran hasta triplicar o cuadriplicar el peso.
Hipertenso. Según escribe el cocinero Alain Ducasse en el Diccionario del amante de la cocina, en 12 días la víctima está lista. El entusiasmo del francés se acerca al fetichismo. Él y otros aristochef reclaman una amnistía para achicharrar al pajarillo al menos una vez al año para que la vieja costumbre siga viva. En el texto Ortolans en caissette, publicado en el libro Carnet de ruta, el escritor Néstor Luján alargaba los plazos de la sobrealimentación a un mes y envidiaba la suerte glotona: «Comienza entonces para el hortelano una maravillosa y amable existencia tan distinta de los azares de la vida salvaje». Si tal era su deseo, podrían haberse ofrecido a los caníbales. Emborrachado con armagnac, el ortolan tiene una muerte de hipertenso.
[Continuará]