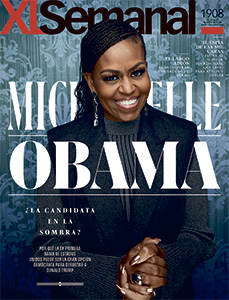El miedo
Palabrería
Espanto. Tenía miedo. Mucho miedo, aunque jamás pensara en esa palabra o, al menos, intentara que el sustantivo no depositara larvas en la cabeza. Era aprensiva en grado máximo. Le había sucedido desde la niñez, tal vez porque los miembros de la familia eran unos especialistas en el espanto. Decían tantas veces, y con tal énfasis, «cuidado» que podría haber sido el nombre del chucho que jamás tuvieron. Por temor. A que los mordiera. A que mordiera a otros. A que al sacarlo a pasear se enredara con los demás perros, desatando peleas y bolas de dientes y pelos. A que cagara y meara en casa, o en la calle y estuvieran obligados a recoger las infecciosas boñigas o a que los multaran por no hacerlo. A que llorara lastimero cuando se quedaba solo en casa. A que mordiera el sofá hasta dejar agujeros de topo. A que cuando fueran un fin de semana al campo huyera y se perdiera y se volviera salvaje y peligroso. A que tuvieran que llevarlo al veterinario y que este aconsejara sacrificarlo y que el vacío que dejara no lo podría llenar ni un hámster ni un pez rojo, que tampoco iban a ser sus mascotas futuras por si enfermaban o morían.
Rubeola. Había renunciado a la pareja y a los hijos para no tener que sufrir, ahorrarse los mil dolores pequeños asociados al amor y, con ellos, sin ser consciente del todo, renunciar también a los millones de placeres grandes. Era tan autosugestionable que se afligía por un embarazo inexistente y por los males que podrían afectar a un feto invisible, por un parto sin debate sobre las ventajas o inconvenientes de la epidural y por una existencia que nunca alumbraría y que no tendría que criar con la incertidumbre de hacerlo bien o mal, ni preocuparse por si cogía la rubeola, por si se rompía un brazo, por si lo sometían a bullying en el colegio, por si le costaba sacarse la secundaria, por si elegía una carrera inútil en la universidad o por si conseguía un trabajo de mierda que no le permitía emanciparse o, peor, por si no lograba ningún trabajo ni una pareja ni una vida que valiera la pena ser vivida y que estuviera en suspenso como la suya.
Cúter. Estaba aterrorizada desde que se despertaba, agitada por sueños tremendos que aún la llenaban más de sobresaltos e incertidumbres. Se asustaba con la posibilidad de resbalar en la ducha, de que el café se derramara y apagara el gas, de que la tostadora se incendiara (o de que la tostada quemada le causara cáncer), de que un brazo se le luxara al ponerse un jersey con el cuello demasiado estrecho, de caer rodando por las escaleras al salir de casa, de que el ascensor (como alternativa a las escaleras) se descolgara, de que en la acera la atropellara un niño en bici (por suerte, no era su hijo), de que la mordiera un perro (por suerte, no era su chucho), de que la arrollara un coche en un paso de cebra, de que el metro se saliera de los raíles, de que el autobús (como alternativa al metro) fuera secuestrado por unos terroristas, de ir a pie (como alternativa al metro y al bus) y que se torciera el tobillo, de que la ambulancia que la trasladaba al hospital se accidentara, de que fuera ingresada en traumatología y le cortaran la pierna, de que al llegar a la oficina (ya muy improbable) le cayeran en la cabeza los libros mal colocados sobre un armario, de que la silla con ruedas se desplazara y se desnucara, de que se cortara con el cúter, de que se ahogara con los sellos de la correspondencia al lamerlos, de que al regresar a casa (esquivando la ambulancia-bus-metro-perro-niño) su vivienda hubiera sido okupada, de quedarse tirada en la calle e ir consumiéndose como una colilla mal apagada.
Grillete. Por miedo a suicidarse y fallar (y quedar impedida), siguió condenada a la cadena perpetua, arrastrando los grilletes del miedo.