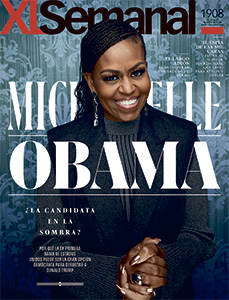La caza descubre hipócritas
PALABRERÍA
Carabina. Cuando llegó el arroz con tordos, pensé en que yo podría haber sido un asesino. No lo fui por falta de voluntad, sino de puntería. Las crónicas familiares recuerdan que las escopetas de balines para mi hermano y para mí fueron un regalo del abuelo Julio y del primo Fernando, que añadió, además, una mira telescópica. Salí muchas veces con mi hermano Xavier cargando las armas, con las que apuntábamos a aves en reposo o en vuelo. Jamás alcancé alguna y eso que cuando disparábamos a las dianas de cartón dábamos en el blanco y nos creíamos infalibles. O los cuerpos de las avecillas eran demasiado menudos –e inalcanzables en el aire– o existía una negativa mental inconsciente para no abatirlas. Eran tiempos bárbaros. ¿Con qué cara nos quedaríamos hoy si viésemos desfilar a niños con carabinas?
Cartucho. Mi tío Ricardo fue cazador con perro. Mi abuelo Julio lo fue en bicicleta. Solo tiraban a la caza menor, así que los grandes mamíferos jamás entraron en casa. Mi abuelo tenía las piernas de un ciclista de resistencia y cubría a diario importantes distancias en bici sin que se le perturbara la boina. Con una rutina difícil de entender, el domingo salía armado de casa. Mi padre sostiene que era cazador para entretenerse. Ataba la escopeta, envuelta en un saco de arpillera, en el cuadro del vehículo de dos ruedas. Con ánimo ahorrador, fabricaba sus propios cartuchos, que recogía después sin espíritu ecologista; entonces, un concepto inexistente. No podía permitirse comprar unos nuevos y los reutilizaba, rellenándolos otra vez con pólvora y perdigones. Los cazadores deberían dejar el bosque como lo encontraron –aunque, admitámoslo, con menos habitantes–, acopiar los restos de proyectiles y contribuir a esa conservación que tanto proclaman.
Berrea. La cazuela de arroz con pajarillos la comía en La Venta, restaurante barcelonés con fundamentos modernistas en la falda del Tibidabo, invitado por Carles Vilarrubí, presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia. Vilarrubí había cazado los tordos que se servían en aquel banquete para ochenta personas, así como los ciervos, de los que se usaron los lomos. Un excelente trabajo a la hora de cocinarlos, pues conseguían que hubiera mordiente alejándolos del fracaso de la textura chiclosa. Cubiertos con una salsa périgueux sin mantequilla ni harina y con lascas de trufa, merecían una berrea de placer. El arroz estaba en su punto, con un fondo honesto y nítido, pimienta abundante y una picada final con ajos y almendra. Daba satisfacción ver a mujeres y hombres poderosos –grandes fortunas y expolíticos en los alrededores– chupar los huesecillos y las carnes diminutas de los tordos en un ejercicio de cocina digital –de dedos–, sincera y apasionante y olvidada tras el disimulo de los terciopelos.
Cinegético. La cocina de la caza fue la primera y pronto será la última. Cada vez hay menos chefs capaces de enfrentarse a la fiereza de lo cinegético. Si dejáramos una liebre en la mesa de trabajo, ¿cuántos sabrían cómo proceder y qué hacer con ella? Tampoco abundan los comensales con ganas de meter el cuchillo en las carnes de esos deportistas de élite, que huelen y saben a bravura. La caza descubre hipócritas porque pertenece a un rito de sangre: en las monterías sabemos que alguien ha matado a un animal inocente, piedad que olvidamos con las víctimas liquidadas en un matadero. ¿Relacionamos el entrecot con la apacible vaca o solo Bambi nos conmueve? En ese sentido, entiendo a los vegetarianos, pero no a los carnívoros de salón, que pueden comer carne al olvidar la muerte.
Casquería. La comida profiláctica nos separa de la naturaleza. No se come casquería, no se comen ollas, no se come caza. No se come nada de lo que nos hizo humanos.